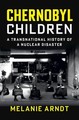El 28 de abril de 1986, el programa de noticias soviético Vremya hizo un anuncio de 14 segundos sobre un accidente en la central nuclear de Chernobyl en Ucrania. Uno de los reactores nucleares de la central resultó dañado, afirmó la emisora. Se estaban adoptando medidas de mitigación, se estaba proporcionando ayuda a los afectados y se había formado una comisión gubernamental. El resto de la Unión Soviética tarareaba, haciendo planes para el próximo feriado del Primero de Mayo.
Aunque vivía a sólo 100 millas de la frontera con Ucrania, me tomó tres meses comenzar a asociar rostros y nombres al incidente. Estaba de vacaciones con mi madre cerca de Sochi, en el Mar Negro, cuando un grupo de mujeres y niños entraron en nuestro hotel. Ellos eran Chernóbiltsi«pueblo de Chernobyl». Había un aire de sorpresa a su alrededor y el ambiente en el hotel se volvió tenso: la mayoría de los turistas querían evitar a los intrusos «radiactivos». Era demasiado joven para tener miedo, así que me hice amiga de una chica llamada katyaun niño de 5 años con hoyuelos notables.
En los años siguientes, mientras la perestroika y la glasnost revelaban la escala de Chernobyl, seguí pensando en Katya, con quien había jugado tan inconscientemente en esa playa de guijarros. ¿A dónde fue después de ese verano? ¿Logró mantenerse saludable? ¿Llegó siquiera a crecer?
Décadas más tarde, la historiadora alemana Melanie Arndt se propuso responder las mismas preguntas sobre niños como Katya. su libro Niños de Chernóbiltraducido por Alastair Matthews, es una historia pionera del evento que se centra en lo que les sucedió a sus niños al rastrear un desastre en curso que surgió de la carrera de las superpotencias mundiales por la supremacía tecnológica. Después del accidente, como demuestra Arndt, los niños de Chernobyl sufrieron el fracaso de un Estado que priorizaba su imagen por encima de su seguridad, pero los ayudó gente de todo el planeta que estaba despertando a su vulnerabilidad compartida en un mundo postindustrial. Nacidos en un país que pronto desaparecería del mapa, estos niños se convirtieron accidentalmente en pioneros de una nueva condición global: una vida a la sombra de catástrofes que cruzan fronteras y no terminan cuando las cámaras de noticias cambian de imagen.
la palabra desastre sugiere lo inevitable, pero Chernobyl fue todo lo contrario. En sus tres años de funcionamiento, el reactor que explotó, el número 4, había sufrido numerosas averías y paradas parciales, que fueron ignoradas por una burocracia soviética típicamente chapucera. La competencia por superar a Estados Unidos en capacidad nuclear había estimulado la construcción de centrales eléctricas a un ritmo vertiginoso. Sólo Ucrania acogió cuatro, a pesar de su abundante energía procedente de ríos y yacimientos de carbón. Los líderes gubernamentales impulsaron una campaña de propaganda sobre el “átomo pacífico”, que presentaba la energía nuclear como una fuente segura y avanzada de electricidad y un pilar del prestigio soviético. Apenas unos meses antes de la catástrofe, un ministro ucraniano estimó que la probabilidad de un colapso era de una vez cada 10.000 años.
Luego, en la noche del 26 de abril, una prueba de seguridad nocturna en Chernobyl salió terriblemente mal, lo que provocó dos explosiones que destrozaron el núcleo del reactor y desencadenaron un incendio radiactivo que ardió durante días. La explosión liberó tanta radiación como 500 bombas de Hiroshima, contaminando decenas de miles de kilómetros cuadrados y exponiendo a millones de personas. Alrededor de 3 millones de esas víctimas eran niños.
La URSS aclamaba a los niños como la “única clase privilegiada”. Sonreían felices desde las pantallas de televisión y los carteles propagandísticos (símbolos de un brillante futuro comunista) y se les prometió una infancia sin preocupaciones. Sin embargo, como muestra Arndt, les fue mal después del accidente. Prípiat, un atomgrado (o “ciudad nuclear”) construida para dar servicio a la planta de Chernobyl, siguió con su actividad normal durante horas después de la explosión; Los niños eran empujados en cochecitos por padres desprevenidos y jugaban al fútbol en calles ya contaminadas. Aunque los funcionarios estaban en la planta a la mañana siguiente, haciendo balance de la situación, la evacuación de la población de Pripyat no comenzó hasta un día y medio después.
Ese retraso inicial, que resultó de la confusión sobre la magnitud del incidente y la decisión de las autoridades de restarle importancia (aparentemente para evitar el pánico), fue sólo el primero de una cadena de malos manejos fatales. Con lecturas de radiación tan altas que habían activado alarmas en países tan lejanos como Suecia, las manifestaciones obligatorias del Primero de Mayo en toda la URSS, incluso en áreas contaminadas, continuaron según lo planeado. Se envió a los niños a ondear globos y banderas en un aire cargado de polvo radiactivo.
Para miles de niños, esos primeros días de respuesta inadecuada conducirían a lo que Arndt llama “vivir en pronóstico”: una infancia definida por pruebas médicas constantes y un miedo persistente a que la enfermedad pudiera surgir en cualquier momento. Muchos de sus destinos se redujeron a las decisiones de los funcionarios locales en los días posteriores al incidente. En Kiev, por ejemplo, las escuelas cerraron semanas antes del final normal del año escolar. Valentyna Shevchenko, entonces presidenta del Soviet Supremo de Ucrania, tomó la decisión unilateral de evacuar a 700.000 personas, rompiendo las recomendaciones del partido y probablemente salvando muchas vidas.
Más allá de las evacuaciones, el Estado soviético tenía poco que ofrecer. Para salvar las apariencias, las autoridades inicialmente rechazaron la ayuda de Estados Unidos y Europa Occidental. En cambio, escribe Arndt, los niños en edad escolar de las inmediaciones fueron separados de sus padres y enviados a campamentos de pioneros de verano (instalaciones recreativas administradas por el estado destinadas a inculcar patriotismo) para lo que los funcionarios llamaron “la mejora de la salud”. Las madres de niños pequeños, como la de Katya, tenían derecho a recibir vales para estancias de un mes en sanatorios y bases turísticas de toda la URSS (los padres no fueron considerados).
Estos arreglos apenas duraron durante el verano. Sólo un puñado de campamentos pioneros emblemáticos estaban abiertos durante todo el año; muchos niños tuvieron que regresar a zonas que habían sido descontaminadas superficialmente. Allí, cada niño recibiría un par adicional de zapatos de interior, para evitar que traigan materia radiactiva a las aulas, junto con una advertencia, en gran medida inútil, de que eviten los alimentos y bebidas locales. Muchos vivían en casas sin cocinas eléctricas, lo que les obligaba a quemar madera contaminada.
Arndt documenta cómo, en los años posteriores al accidente, las comisiones médicas recopilaron datos sobre los efectos de la radiación pero casi no ofrecieron tratamiento ni orientación. Mientras tanto, la incidencia de cánceres de tiroides y de sangre entre los niños aumentó: en un hospital de Minsk, el número de pacientes con leucemia casi se duplicó entre 1986 y 1990. En otra ciudad de Rusia, escribe Arndt, los médicos y enfermeras sintieron que los niños que cuidaban eran “explotados y abandonados”. Según una carta que enviaron a Mikhail Gorbachev, “uno de cada dos niños sufre mareos, dolor de estómago, articulaciones y huesos”, síntomas que los funcionarios se negaron a vincular con la exposición a la radiación. Tras rechazar la ayuda de sus adversarios de la Guerra Fría, el partido dejó a los niños a merced de un sistema de atención sanitaria paralizado por la escasez de especialistas, equipos modernos y medicamentos eficaces.
Cuando los mapas de contaminación por radiación se hicieron públicos en el invierno de 1989, el régimen soviético en desintegración creó tardíamente el Programa Estatal para Niños de Chernobyl, que aspiraba a abordar los “efectos no deseados de Chernobyl” financiando la construcción de centros de recuperación, comprando equipo médico y realizando investigaciones sobre radiación. Pero para entonces muchos niños ya se habían enfermado. Algunos no vivirían hasta llegar a la edad adulta.
En Bielorrusia, donde se depositó aproximadamente el 70 por ciento de la lluvia radioactiva, Arndt atribuye el éxito de los esfuerzos de ayuda a los activistas y padres que se movilizaron para proteger a sus hijos. Grupos como la organización no gubernamental bielorrusa Para los Niños de Chernobyl, fundada en 1990, atrajeron la atención mundial. Consternados por lo que vieron en visitas privadas y en la televisión, organizaciones benéficas, filántropos, médicos y organizaciones religiosas europeas y estadounidenses enviaron grandes cantidades de suministros humanitarios a partir de principios de los años 90. También financiaron viajes para que los niños se recuperaran en hospitales, campamentos y casas privadas en el extranjero.
Arndt muestra que este acto de empatía global tenía sus raíces en algo más profundo que la lástima por un antiguo enemigo: la comprensión del peligro compartido de la humanidad. Los niños de Chernobyl se convirtieron en emblemas de un mundo sin fronteras y de un futuro en el que los desastres no se limitan a un solo lugar. Ahora parecemos habitar plenamente esa era, definida por pandemias como la del coronavirus, desastres climáticos y nuevas tecnologías cuyas promesas conllevan sus propios peligros. Estas crisis pueden surgir en un país u otro, pero en muchos casos sus consecuencias son globales y no pueden ser resueltas por un solo grupo o gobierno.
Las historias de niños individuales dan al relato de Arndt su intensidad. Escribe sobre Vova Malofienko, de 7 años, a quien una organización de ayuda estadounidense trasladó en avión desde un hospital oncológico de Kiev a un campo de Connecticut para niños gravemente enfermos. Tatsiana Khvitsko, nacida sin piernas, fue rescatada de un hogar bielorruso para personas discapacitadas por una organización benéfica estadounidense y le colocaron prótesis; corrió su primer maratón en 2018. Algunos niños que viajaron al extranjero para recibir tratamiento nunca regresaron. La negativa de una niña a regresar a la casa en ruinas de su abuela después de vivir en una casa de familia en California llevó incluso a Alexander Lukashenko, el presidente autoritario de Bielorrusia, a suspender programas que enviaban a niños enfermos a Estados Unidos para su recuperación. Después de un breve respiro postsoviético, el salvamento nacionalista volvió a poner a los niños en peligro.
Niños de Chernóbil no es sólo una historia de infancias arruinadas; es también un retrato de la vida en el Antropoceno. El libro de Arndt muestra cuán presente sigue siendo el desastre, incluso casi 40 años después. Casi cinco millones de personas todavía viven en tierras contaminadas, donde la tierra radiactiva forma parte de la existencia diaria. Alena Oginets, cuya historia complementa el relato de Arndt, tenía 12 años en el momento de la explosión; ella evacuó y creció en otro lugar. Hija de un trabajador de la planta de Chernobyl que murió a los 50 años, recuerda Pripyat como una ciudad vibrante y moderna rodeada de pintorescos pantanos y bosques. Cuando regresó, dos décadas después, lo único que quedaba en su apartamento saqueado era una bañera que no podía pasar por la puerta. El bosque de su infancia ahora está plagado de jabalíes. Pripyat seguirá siendo inhabitable durante siglos, al igual que el resto de la zona de exclusión de 30 kilómetros de Chernobyl.
En 2022, un dron capturó imágenes de tropas rusas en un bosque de Chernobyl, cuyos pinos todavía estaban de color rojo anaranjado por la explosión. Las primeras imágenes de la invasión procedieron de la cámara del puesto de control de una compañía turística de Chernóbil, que grabó el avance de las columnas. Al igual que en 1986, la tragedia llegó a Ucrania procedente de un régimen consumido por la grandeza del país.
El libro de Arndt no está exento de defectos: su narrativa es seca y se limita principalmente a Bielorrusia, donde trabajó en los años 90. Tampoco llega a preguntar por qué, dada la magnitud del sufrimiento, apenas ha habido intentos de lograr una reparación real mediante demandas o acuerdos. Todavía Niños de Chernóbil Es una obra astuta y que invita a la reflexión, que conecta el pasado inacabado con un presente y un futuro en el que los desastres viajan más rápido y más ampliamente. Muestra los peligros de la fe ciega en el progreso tecnológico y el costo humano de una búsqueda de dominio sin responsabilidad.
Cuando compras un libro usando un enlace en esta página, recibimos una comisión. Gracias por apoyar El Atlántico.